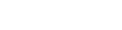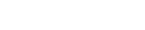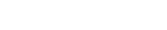Rabietas, morros enfurruñados, hosquedad, enfados… ¡todo es normal! En sus vidas cotidianas nuestros hijos deben aprender y comprender que no son los mejores, asimilar este hecho, gestionarlo y superarlo. Si el niño no aprende a perder, su propia autoestima comenzará a verse resentida.
A nadie le gusta comprobar que no es el mejor y mucho menos a un niño. Porque estamos en una sociedad muy competitiva y también porque llevamos en los genes la información ancestral sobre ‘la ley del más fuerte’, el niño suele desarrollar un concepto sobreelevado de sí mismo.
Este hecho es fomentado en muchas ocasiones por la actitud de padres y familiares que sobreprotegen, sobrestiman y ayudan al hijo a verse a sí mismo como el centro del universo. ¿Pero qué pasa cuando salen fuera? Que los chicos se miden con otros niños, a través de juegos, de pequeñas competiciones, de actividades, de enfrentamientos y peleas… Es el mundo real.
Muchos niños no aceptan la derrota con facilidad. Competir y perder les genera frustración y enojo y, durante buen rato, a veces horas, el pequeño aparece mohíno y enfadado. Lejos de ser algo malo, nuestro hijo está aprendiendo a medirse con el resto y su visión sobre sí mismo se va acomodando a la realidad.
Nuestra misión como padres, en estos casos, es apoyar al niño permitiéndole sentir un poco esos sentimientos tan lejanos a los halagos perpetuos que ha estado recibiendo en casa y explicarle que lo que siente es normal y que a nadie le gusta perder.
De vez en cuando es bueno que dentro de ese juego familiar, le dejemos ganar y otras veces perder, para que vaya asumiendo esas sensaciones también desde casa; y no olvidar aceptar nosotros nuestras propias derrotas con elegancia para que el niño nos tome de ejemplo.
Pero lo más importante de todo es que nuestros hijos aprendan a competir sin el estrés de ganar por encima de todo. Hemos de mostrar a nuestros pequeños el disfrute de la participación y la diversión que supone participar junto a otros.
Imagen: wolfgangfoto